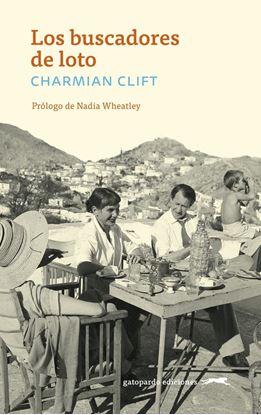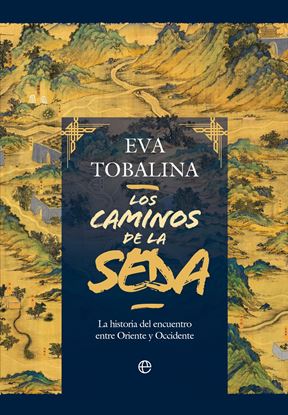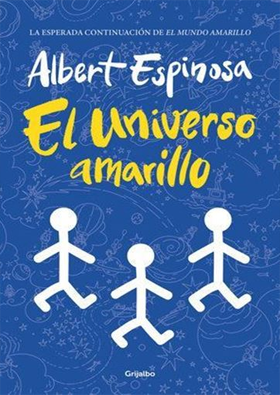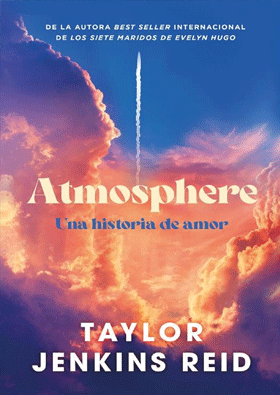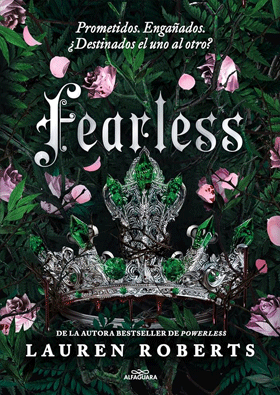LOS BROTES NEGROS (OF1)
Un autorretrato roto, un cuaderno del sufrimiento psíquico que describe sin ambages los síntomas e intensidades de un trastorno de ansiedad prolongado, y su oscura floración.
¿Qué queda de una persona cuando escribe «mi cabeza es mi enemiga»?
Un autorretrato roto, un cuaderno del sufrimiento psíquico o el recuento de la vida de un ex: ex adicto al trabajo, ex pareja y ex miembro del Club de los Mentalmente Sanos. Los brotes negros, que podría titularse asimismo Los buenos lagrimales, describe sin ambages los síntomas e intensidades de un trastorno de ansiedad prolongado, y su oscura floración: las fases de desesperanza, los episodios de ira, las ideaciones suicidas.
Algo más o algo menos que un individuo, lo que en sus líneas se dibuja es un sujeto experimental –«veamos si esta otra píldora hace efecto»– cuyos biorritmos, alterados hasta el colapso, somatizan la velocidad exaltada de la producción, la profesión y el capital.
300
225
LOS BUSCADORES DE LOTO (OF2)
Al comprar una casa en la isla de Hidra, la escritora Charmian Clift cumplió un sueño largamente acariciado: echar raíces en un puertecito de aguas cristalinas, luz cegadora y costumbres sencillas, lo más parecido a un paraíso en miniatura. Allí, Clift y su marido pronto ocuparon el centro de una comunidad de artistas y bohemios, soñadores y vagabundos que buscaban en Grecia una vida barata y sin ataduras, consagrada a la creación o a la vagancia. Entre ellos destacaría un todavía desconocido Leonard Cohen, al que el matrimonio acogió e inspiró con su ejemplo. Pero, como todo paraíso terrenal, el de Clift tenía un precio. Los días se le iban en poner coto al caos doméstico y en cuidar de sus tres hijos, los ingresos que generaban los derechos de autor eran exiguos, y las tabernas y el alcohol eran una distracción constante. Después de los pobres creativos llegaron los ricos y sus yates, y un buen día una legión de norteamericanos desembarcó en Hidra para rodar una película de Hollywood. Aquel rincón idílico se había convertido en una isla chic.
Los buscadores de loto es la crónica apasionante del nacimiento y la disolución de una utopía, de una época efervescente en la que Hidra fue un laboratorio social y artístico en el que experimentar con formas de vida distintas, antes de que el turismo y la modernidad más ramplona interrumpieran un sueño que parecía eterno.
950
713
LOS CAMINOS DE LA SEDA
Esta es la historia del encuentro entre dos mundos: Oriente y Occidente conectados por una red de caminos conocida como la Ruta de la Seda, por la que circularon la ambición, las riquezas, el poder y, sobre todo, el conocimiento.
Todo comenzó con un puñado de objetos. Valiosas posesiones que pasaban de mano en mano y recorrían miles de kilómetros a través de océanos, desiertos y montañas. Su inmenso valor no dependía solo de su belleza o de la pericia necesaria para elaborarlas; aquellas mercancías exóticas poseían la capacidad de hacer soñar a los que las contemplaban con tierras lejanas y parajes desconocidos, preguntándose cómo serían las gentes capaces de fabricar esas maravillas. Fue así como Oriente y Occidente comenzaron a buscarse.
Estas páginas relatan esa búsqueda. Una fascinante aventura protagonizada por emperadores, mercaderes, misioneros, peregrinos errantes, feroces conquistadores, portadores de tributos y eruditos que recorrieron tres continentes —desde el valle del río Amarillo hasta las aguas del Mediterráneo— junto a caravanas de camellos, a bordo de dhows y naos o a lomos de veloces caballos de la estepa.
En las bodegas de sus barcos y en las alforjas de sus bestias de carga transportaron mercancías, pero también inventos, costumbres y nuevas formas de pensar. Fue así como los caminos de la seda se convirtieron en las venas del mundo, el escenario en el que se intercambiaron creencias y productos, y donde se materializó uno de los anhelos más hermosos del ser humano: el deseo de conocer al otro.
2,500
1,875