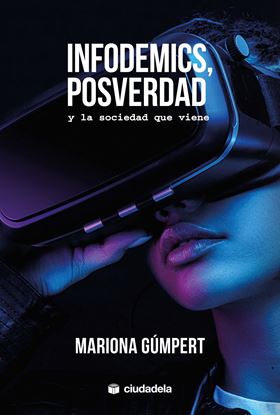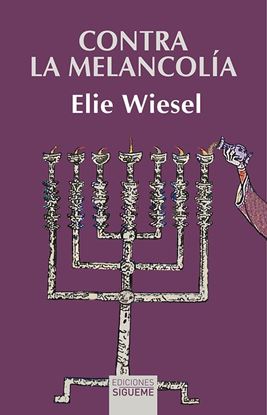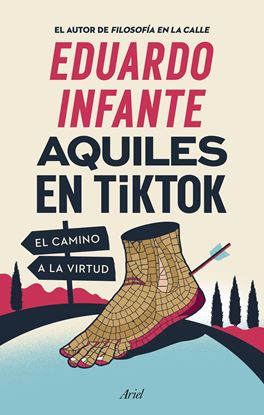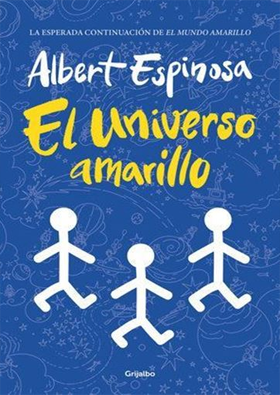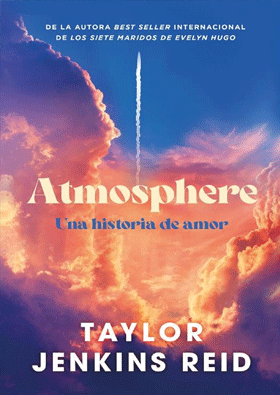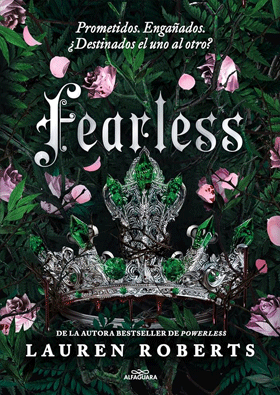INFODEMICS, POSVERDAD Y LA SOCIEDAD
El columnismo actual está dominando por dos vicios que parecen contrapuestos: el cinismo y el buenismo (...) Mariona Gúmpert está en la acera opuesta, aupada a hombros del liberalismo clásico, la doctrina social cristiana y el sentido común de quienes sienten alergia por este parque temático del consumismo, cada vez más insatisfactorio para todos. (Del Prólogo de Víctor Lenore).
En Infodemics, posverdad y la sociedad que viene, Mariona Gúmpert, una de las columnistas más brillantes de la actualidad, combina perfectamente la solidez argumentativa con un estilo entretenido e ingenioso para presentarnos a través de estas páginas las contradicciones e incoherencias de nuestra cultura que han llevado al desgaste y decadencia del pensamiento posmoderno.
Sus escritos, de gran rigor intelectual y fuerza expresiva, despiertan al lector de su letargo, haciéndole salir de sus inercias y replantearse la realidad, empujándole a revisar de un modo crítico los argumentos procedentes tanto de la derecha como de la izquierda.
Mariona Gúmpert, Dra. en Filosofía por la Universidad de Navarra, con una tesis sobre libertad y liberalismo filosófico. Articulista en Vozpópuli y en El debate de hoy, ha colaborado en distintas revistas como Letras libres, Disidentia o The Last Journo.
Actualmente compagina su trabajo como escritora con la docencia universitaria en la Universidad Pontifica de Salamanca y en ISSEP. Participa asiduamente en congresos y debates, además de impartir conferencias y realizar una labor activa en redes sociales. Su gran ambición es acercar las ideas al público no especializado en filosofía, lo que consigue con un estilo ameno, cercano y salpicado de humor.
1,150
CONTRA LA MELANCOLIA
«Intercesor, más que intermediario, el maestro nunca deja de sentirse inferior a su misión. Tantas noches en vela, tantas oraciones, tantas promesas, tantas llamadas… y el Mesías sigue sin venir. Tantos sufrimientos, tantas pruebas… y el cielo sigue cerrado. Ni siquiera entonces la Shejiná se digna abandonar su destierro». También el pueblo judío, en un exilio que ya dura siglos, ¿logrará librarse de la tentación de la tristeza y del dulce hechizo de la resignación?
Contra la melancolía recoge algunas de las conmovedoras historias de nueve rabinos tan singulares como Pinjás de Koretz, Baruj de Medzebozh o el Vidente de Lublin. A través de sus relatos, Elie Wiesel invita a descubrir el misterioso nacimiento de la esperanza en el pueblo judío cuando, paradójicamente, las circunstancias históricas invitan a sumirse en el abandono y la desesperanza. Cada maestro utiliza su mejor cualidad contra esta melancolía mortal: la compasión, el fervor, la cólera, el silencio, la risa…
Pero ¿será suficiente? Bastará con esperar apenas un siglo, cuando este mismo pueblo sea reunido en los campos de concentración, para conocer parte de la respuesta.
1,150
AQUILES EN TIKTOK
El afán actual por adaptar la educación a los incesantes cambios de la sociedad nos hace olvidar el incalculable valor de la sabiduría clásica. Pero ¿y si invitásemos a nuestros jóvenes a escuchar voces de largos ecos como las de Homero, Hesíodo, Sócrates, Platón o Aristóteles en lugar de prestar atención a la última tendencia en TikTok?
Los referentes que durante milenios han guiado a la humanidad hacia las cotas más altas de virtud están siendo reemplazados por la mediocridad de algunos influencers que venden éxito sin esfuerzo, mensaje sin sustancia y felicidad efímera. Sin embargo, la capacidad de transformación y elevación de modelos como el de Aquiles no puede ser sustituida por los famosos de las redes sociales.
Eduardo Infante acude a los grandes filósofos del mundo clásico para destacar la vigencia de la virtud, una cualidad que da sentido a nuestras vidas. El autor se pregunta cómo alcanzarla y transmitirla a las futuras generaciones, si es un don innato o si podemos aprenderla. Un libro de referencia para alumbrar un futuro más humano en el que vivamos con propósito. Mientras haya alguien que quiera conocer los textos de la antigüedad no se apagará en nosotros ese fuego que nos impulsa a amar todo lo noble, digno y elevado que hay en el mundo.
1,150